Columna Huésped
El desastre nuestro de cada día
Mexicali es una mezcla de humor negro y realismo comunitario. Con ver los nombres de sus barrios y colonias uno se hace a la idea de que a sus primeros habitantes sólo les interesaba señalar quiénes vivían en esos lugares y las actividades que en ellos se realizaban. Así, las primeras colonias que surgieron en los años en que mis padres llegaron se llamaban Burócratas (por los empleados del gobierno que allí residían), Industrial (por las fábricas allí instaladas) y Maestros estatales. O se les nombraba por ciertos detalles de decoración natural (Alamitos, Los Pinos) o de arquitectura urbana (Las Fuentes, Jardines del Valle, Residencias). Pero el humor negro se siente en todas partes. En Mexicali, la gente no teme reírse de sus propias condiciones de vida y, al construir en el desierto, se las ingenia para llamar a sus colonias Bellavista, Vistahermosa o Villa Verde.
Tal vez el mayor nombramiento urbano, en un sentido irónico y teniendo la conciencia de que en Mexicali tiembla a cada rato, es el de haberle puesto a un fraccionamiento de interés social el nombre de Casas Eternas. O quizás no sea una broma sino la prueba de que a los mexicalenses nos gusta apostar por la esperanza, vivir con optimismo. Después de todo, ¿a quién se le ocurrió fundar una ciudad en pleno desierto y sobre una falla sísmica? ¿Y cuántos más le hemos seguido la corriente quedándonos a vivir en ella, haciéndola prosperar a pesar de lo mal que nos trata? El masoquismo norteño, supongo. Las ganas de ir contra la corriente y el sentido común.
En Mexicali, los terremotos han sido parte de nuestra vida en comunidad. El temblor primero del que tengo memoria sucedió cuando yo tenía 10 años de edad. Era 1968 y yo estaba en el segundo piso del edificio del IMSS que está en la esquina de la avenida Lerdo y la calle F. Estaba en mi clase de arte dramático cuando todo empezó a crujir y el edificio se bamboleaba, oscilaba de un lado a otro. Los rostros adquirieron rasgos de pánico. La mayoría de la gente que estaba en la clase salió corriendo por las escaleras. Quise hacer lo mismo, pero los maestros gritaron que nos detuviéramos, que las escaleras eran muy peligrosas, que nos juntáramos debajo de los marcos de las puertas. Yo quería salir corriendo, pero al ver semejante actitud de calma, no me atreví a externar mi pánico. Me quedé en el segundo piso hasta que el temblor pasó. Sólo entonces bajamos las escaleras y salimos a la calle, donde estaba desembocando gente de otros edificios. Todos con las caras asustadas, con los rostros crispados por la experiencia vivida. Ya pasó, repetía una y otra vez el velador de la escuela Benito Juárez, como si quisiera más bien convencerse a sí mismo. Los semáforos permanecían apagados. Las sirenas de patrullas y ambulancias se escuchaban en todas direcciones.
No volvería a sentir un sismo de esa magnitud sino hasta octubre de 1979 y, desde entonces, se han vuelto parte de nuestra historia comunitaria. Entre todos los sismos experimentados, el peor ha sido el del domingo 4 de abril de 2010. A las 3:40 de la tarde de ese día y por noventa segundos, la tierra se cimbró como nunca lo había sentido desde el sismo de octubre de 1979.
Ver la casa zarandeada, con libros y objetos tirados por el suelo, con un Mexicali sin luz ni agua, con una ciudad silenciosa, estupefacta, donde el único sonido discernible era el ulular de las sirenas de bomberas, patrullas y ambulancias, con nuestros sentidos alertas ante el mínimo movimiento, ese domingo se volvió un día para recordar el resto de nuestras vidas. Un día para entender que vivimos en un planeta que nos depara sorpresas por doquier.
Versión extensa del presente artículo disponible en www.lacronica.com
* El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.




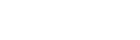

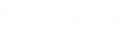
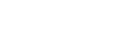
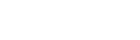
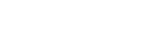

 Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados