Pareceres
(Parte II) Luego de la etapa armada de la revolución mexicana, en la que tuvo lugar de manera sucesiva, una cruenta confrontación de grupos (maderistas, huertistas, carrancistas, villistas, zapatistas), la facción sonorense triunfó, y con ella se impuso un significado de nacionalismo al que se le llamó “nacionalismo revolucionario”. Cada uno de los gobiernos posrevolucionarios desde el de Álvaro Obregón (1920-1924) hasta el de José López Portillo (1976-1982) se inscribieron como representantes del nacionalismo revolucionario, cuestión que cambió radicalmente en el discurso salinista (1982-1988). Para Rosa Nidia Buenfil Burgos (1990), el nacionalismo revolucionario es un componente de lo que ella denomina la “Mística de la Revolución Mexicana”, la cual es una metáfora para interpretar la revolución mexicana. La mística tiene como componentes las palabras: Democracia, Nación, Reparto Agrario, Voluntad Popular, Identidad Indígena, Independencia, Laicidad, Reforma, Justicia, Ley, Educación, entre otros, los cuales aparecen en documentos como el Programa del Partido Liberal (magonista), el Plan de Ayala, el programa de reformas político-sociales de la Convención Revolucionaria; así como en la producción de artes plásticas (el muralismo), la literatura, el cine, el nacionalismo musical, entre otras expresiones. En cada una de esas expresiones, fomentadas por los gobiernos posrevolucionarios, los indígenas, campesinos y obreros, eran representados como los sujetos redimidos por la revolución, y a su vez constituían la representación del mexicano y lo mexicano, conformando una amalgama de elementos conocidos como “cultura nacional”. El discurso del nacionalismo revolucionario fue recurrentemente utilizado por las élites gobernantes posrevolucionarias, aún cuando sus acciones gubernamentales no reivindicaran el beneficio del pueblo, sino a ellas mismas y a la oligarquía mexicana y extranjera. Se creó así un doble discurso del Estado posrevolucionario el cual degeneró en un Leviatán autoritario, corporativo y corrupto. El nacionalismo revolucionario tuvo diferentes significados en cada gobierno. Por ejemplo, con Obregón esa ideología aludía a la unidad y reconstrucción nacionales, buscaba el reconocimiento del gobierno de los EUA, y al mismo tiempo era la expresión discursiva de las organizaciones militares, de sindicatos obreros y campesinos aliados del obregonismo. En el periodo de Plutarco Elías Calles (1924-1928), el nacionalismo fue ligado a un Estado que intervendría en el impulso del capitalismo, que no se opondría ni a los terratenientes ni a los capitales nacionales y extranjeros. Y fue un factor de primer orden en el conflicto con la Iglesia católica. Tanto para Calles como para Obregón, en sus arengas políticas, el nacionalismo también les servía para defenderse contra las ambiciones injerencistas de los EUA. En este periodo empezaron a desarrollarse las ideas radicales en torno a la educación, en sus vertientes racionalista y socialista. Con el cardenismo, el nacionalismo revolucionario se expresó con nuevas metáforas en las que el ejidatario, el maestro rural, el obrero y el campesino representaban un poder indestructible. Además, la identidad nacional engarzada con la unidad nacional otorgaba a México un papel protagónico en la idea de la cohesión latinoamericana, para poder alcanzar la independencia de la tutela estadounidense, además de que hacia énfasis del componente indígena de la mexicanidad frente a su componente hispano. La hegemonía del nacionalismo revolucionario, excluyó al nacionalismo conservador católico, el cual procedía de la tradición hispanófila del siglo XVIII. El nacionalismo católico, en el periodo posrevolucionario, expresaba odio hacia los EUA; y su idea de mexicano era la de un católico cuya práctica espiritual le hiciera rechazar el materialismo del mundo anglosajón. Se aspiraba a una sociedad mexicana en donde reinara la justicia y el orden basados en la Iglesia, la aristocracia, la fe común, la seguridad de la propiedad y el ejército disciplinado. (En la siguiente entrega revisaremos los elementos para significar el nacionalismo revolucionario en los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés). *La autora es Maestra en Ciencias Educativas, y doctorante en el Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav-IPN.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

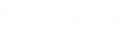

 Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados